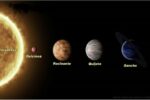Maastricht, A Coruña, Montefurado… ¿Qué hay en un topónimo?
La toponimia es un dato lingüístico que nos dice mucho sobre la realidad histórica y social de los lugares que nombra. Quiénes pasaron por allí, cómo se dio la ocupación del territorio, qué culturas estuvieron en contacto, lo que de ellas permaneció aún cuando aquel mundo se desmoronó (o lo desmoronaron). Nombrar es una forma de poseer y uno de los atributos del acto de posesión, una de las formas de apoderarse simbólicamente de un territorio. Cómo tratamos los topónimos propios de otros lugares y de otras lenguas también nos dice muchas cosas sobre las relaciones históricas con esos países o ciudades, sobre el grado de proximidad o distancia entre realidades diferentes. Es un hecho que muchos nombres de ciudad tienen una forma tradicional en español, diferente a la de la lengua de origen. En español decimos Milán y no Milano, Nueva York y no New York, Amberes y no Antwerpen o Anvers.
Esas cosas cambian, claro, y esos cambios pueden ser entendidos en su contexto histórico. Si la forma tradicional Mastrique cayó en desuso, tal vez sea por causa de los sentidos y el uso que la forma Maastricht pasó a tener después de que se firmara allí, en los Países Bajos, el célebre tratado fundacional de la Unión Europea, que lleva su nombre. Las tradiciones no son inmutables. Un hecho político y económico como la formación de una comunidad europea de países puso a circular ese topónimo en su lengua original, el neerlandés. Puede que la castellanización se debiera a la relación histórica con la ciudad ya en el siglo XVI, durante el reinado de Carlos V, pero ¿quién sabía, antes de la formación de la Unión Europea, dónde estaba Mastrique?
Hubo un tiempo en el que mi documento de identidad decía que yo era de la ciudad de A Coruña y de la provincia de La Coruña. El nombre de la ciudad, en gallego, estaba determinado por una ley autonómica gallega, que establece que la única forma oficial de los topónimos será en la lengua propia de Galicia. El nombre oficial de la provincia, que es una división administrativa del Estado, solo pudo figurar en gallego cuando el Parlamento español tomó esa decisión, con una ley aprobada en 1998.
El contacto temprano entre el castellano y el gallego creó una irregular tradición de topónimos más o menos castellanizados. No sabemos por qué Ponteareas se convirtió en Puenteareas (y no Puentearenas) pero Pontevedra no pasó ser a Puentevedra. Carballiño fue adaptado como Carballino, quizás para evitar la ridícula traducción Roblecito. Sanxenxo también sufrió adaptación grafofonológica (como dice la propia RAE) y no fue traducido, porque estas cosas suceden así, sin mucha sin reflexión, y se oficializan con desgana y falta de respeto por las poblaciones locales; lo convirtieron en Sangenjo o Sanjenjo (la RAE parece no saber bien cómo es esa “tradición” en términos ortográficos). La traducción sería Sanginés (Xenxo [gal.] = Ginés [esp.]). Hay casos memorables, que siempre nos hacen reír, porque las “trapalladas” del poder son un breve y desesperanzado momento de alivio para los pueblos, como la traducción “torera” de Niñodaguia, en la Ribeira Sacra, como Niño de la Guía (en vez del evidente, para un hablante de gallego o portugués, Nido del Águila).
Cuando yo era un joven mochilero y hacía excursiones a pie por Galicia con amigos, solía comprar unos mapas topográficos del ejército, que eran los únicos en aquella época con escala 1:25.000 y que nos permitían conocer bien el terreno, aunque muchos de ellos eran de los años 50. Una de nuestras primeras diversiones, al preparar el viaje, era estudiar los mapas y echarnos unas risas con las traducciones absurdas de la toponimia. Yendo precisamente a esa parte de Ourense (del latín Aurensis, por causa del oro que los romanos explotaban en aquella región), la Ribeira Sacra, nos preguntábamos cómo habrían traducido el topónimo Montefurado, que hace referencia a una obra de ingeniería minera romana, un túnel en la montaña que cambia el curso del rio Sil. Yo apostaba por Montehoradado, que me parecía una traducción más fiel, culta y poética. Pero no, los topógrafos del ejército español (¿y las autoridades del Estado?) tomaron el camino más corto y atacaron con un bravo Montetaladrado. Un nombre horroroso para un lugar que allí, en Montefurado, nadie sabía dónde quedaba.
Hace unos meses la Real Academia Española respondió a una pregunta sobre el uso de alguno de esos topónimos. Su respuesta, que reproduce la recomendación publicada en el Diccionario Panhispánico de Dudas, suscitó polémica. Por un lado, para no saltarse la ley, recuerda que las instituciones oficiales españolas deben utilizar exclusivamente la forma oficial, en la lengua autonómica correspondiente. Pero, por el otro, recomienda que los hablantes respeten la “tradición” en los topónimos que cuentan con traducción al español, como sería el caso de La Coruña, Carballino o Sangenjo/Sanjenjo. Quizá sería ilusorio pedirle a una institución conservadora como la RAE que apoyara la formación de una nueva tradición, la de reconocer los topónimos originales de la geografía española y promover su uso entre los hablantes de español, como una manera de defender prácticas lingüísticas de respeto a la diversidad del Estado, para que por medio de los usos cotidianos esa consciencia se afianzara en las representaciones lingüísticas de los hablantes.
Siempre tengo la tentación de pensar que las recomendaciones de la RAE sobre los usos de los hablantes no tendrían mayor importancia. Quizás porque, de hecho, yo no se la doy. Pero no es verdad. Por la autoridad que le confiere la tradición normativa, la RAE tiene una gran responsabilidad en la legitimación de determinadas posiciones políticas. Cuando crea una disyuntiva entre la realidad lingüística oficial y la tradición de la lengua lo que hace es abrir espacio para que cierto nacionalismo esencialista español defienda, en nombre precisamente de la tradición, el cambio regresivo de la política lingüística oficial, una vuelta atrás en materia de reconocimiento legal de las lenguas.
Luego, cuando entra en escena una extrema derecha que niega cualquier posibilidad de convivencia democrática en la diversidad lingüística, y que propone la derogación de las leyes que garantizan los derechos de los hablantes, esos mismos defensores de la tradición supremacista de la lengua española se muestran sorprendidos, se confiesan aturdidos y juran no entender lo que está pasando. Pero es que defender democráticamente la diversidad lingüística y cultural exige compromisos prácticos y un urgente cambio de actitud. Porque no todas las tradiciones valen la pena. Y algunas son francamente detestables.